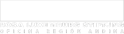Luis C. Córdova[1]
En América Latina y el Caribe la seguridad se ha convertido en el epicentro de la acción gubernamental. Una combinación fatal de corrupción, crimen y violencia incendian la región, mientras el desconcierto y el miedo galopan en la sociedad. La respuesta estatal es variopinta, pero redunda en dos direcciones: despolitización del problema y militarización de la seguridad. El debate público en torno a estas respuestas parece clausurado, más por falta de ideas que por sobrada censura. La seguridad ha expulsado al conflicto del debate político.
¿Cabe una alternativa? Para disputar el sentido de las políticas de seguridad es necesario revisar dos cuestiones: cómo se fundamenta la idea de seguridad que hace posible la emergencia de un “despotismo democrático” y cómo desactivar la estructura afectiva del miedo que alimenta la “mentalidad del guerrero” entre los agentes del Estado y la paranoia entre los ciudadanos. Al explorar estas interrogantes se pone de manifiesto que la seguridad es un campo político donde el conflicto por el poder define sus contornos.
![]() Descarga La seguridad como campo político: una aproximación conceptual
Descarga La seguridad como campo político: una aproximación conceptual
Tras una ola de violencia criminal que conmocionó al Ecuador a principios de año, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto ejecutivo reconociendo la existencia de un conflicto armado interno y catalogando a 22 grupos criminales como organizaciones terroristas. Aunque insólita, la declaratoria de “guerra interna” no fue ingenua. Con ella se habilitó la militarización total y permanente del país. Para refrendarla, el presidente impulsó un referendo y consulta popular cuyas preguntas giraban en torno al discurso militarizado de la seguridad. El 21 de abril los ecuatorianos acudieron a las urnas y aprobando 9 de las 11 preguntas. Al cabo de cuatro meses, ninguno de los problemas que motivó la declaratoria de guerra se han resuelto, pero la sociedad ha normalizado la presencia militar en las calles y la violencia criminal en los noticieros.
En América Latina y el Caribe, la seguridad se ha convertido en el epicentro de la acción gubernamental. Una combinación fatal de corrupción, crimen y violencia incendian la región, mientras el desconcierto y el miedo galopan en la sociedad. La respuesta estatal es variopinta, pero redunda en dos direcciones: despolitización del problema y militarización de la seguridad. El debate público en torno a estas respuestas parece clausurado, más por falta de ideas que por sobrada censura. La seguridad ha expulsado al conflicto del debate político.
Asistimos a una nueva época de “despotismo democrático” (Tocqueville, 1957). En nombre del orden –como si fuese el valor supremo de la democracia– los gobernantes han dado rienda suelta al poder militar. México es un caso paradigmático (véase México Unido Contra la Delincuencia, 2024). El sentido de orden que se defiende desde el militarismo actual no es muy distinto al que se encumbró durante las dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Progreso, paz social, libertad, son algunas etiquetas que habitan los discursos de los nuevos déspotas: Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina) o Daniel Noboa (Ecuador). La diferencia es que hoy se evita romper el celofán democrático. La democracia se ha convertido en una mera envoltura.
Como lo advierte Illouz (2024), “la política está cargada de estructuras afectivas”. Descifrar las emociones que sostienen las estructuras sociales es un paso previo para articular políticamente una respuesta. Está claro que en la sociedad contemporánea el miedo y la desconfianza moldean los afectos y abren rutas hacia el autoritarismo. Europa y Norteamérica lo experimentaron en la “guerra contra el terror”, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. América Latina y el Caribe lo viven desde hace cincuenta años en la “guerra contras las drogas”. Las masacres carcelarias, los asesinatos selectivos o los desaparecidos son parte de esta nomenclatura del horror que en toda América Latina está configurando una subjetividad propicia para las respuestas militaristas.
¿Cabe una alternativa? Para disputar el sentido de las políticas de seguridad es necesario revisar dos cuestiones: cómo se fundamenta la idea de seguridad que hace posible la emergencia de un “despotismo democrático” y cómo desactivar la estructura afectiva del miedo que alimenta la “mentalidad del guerrero”[2] entre los agentes del Estado y la paranoia entre los ciudadanos. Al explorar estas interrogantes se pone de manifiesto que la seguridad es un campo político en donde el conflicto por el poder define sus contornos.
Lo que dota de sentido al militarismo contemporáneo en la región es una metafísica del orden que se fundamenta en la filosofía política de Thomas Hobbes. El núcleo de su planteamiento es que ante una amenaza existencial a la seguridad del Estado no hay más alternativa que un Leviatán. Así, ante la amenaza existencial (narcoterrorismo o crimen organizado) llamar a los militares para recuperar el orden por la fuerza se convierte en una “necesidad existencial” (Neal, 2019). Es la “representación del orden” encarnada en la idea del Estado lo que brinda soporte a las políticas de “mano dura”.[3]
Pero esta “representación del orden” no tiene asidero empírico cuando se mira al Estado moderno en perspectiva histórica. En Europa, por ejemplo, el trabajo de Tilly (1985) mostró que la guerra, la extracción de recursos y la acumulación de capital interactuaron para hacer posible la construcción del Estado. En ese proceso, la distinción entre violencia “legítima” e “ilegítima” era una línea difusa, pues actores criminales y proto-estatales se disputaban el ejercicio de la autoridad mediante la fuerza, intentando monopolizar el “negocio de la protección”.
En América Latina y el Caribe la historia ha sido un tanto distinta. La formación de Estados (state-formation) fue tardía (a partir del siglo xix) y la construcción de capacidades burocráticas (state-building) dependió más de la incorporación de las periferias al mercado y de su transformación sociopolítica, que de la realización de la guerra (Mazzuca, 2021). La mayoría de los países siguieron siendo Estados patrimonialistas dirigidos por oligarcas o caudillos hasta bien entrado el siglo xx: los Somoza en Nicaragua son un ejemplo elocuente. Por esta razón, los actores armados y la violencia criminal no son fallas sistémicas para la región, sino “características de un sistema político altamente desigual que continúa luchando con legados de exclusión y autoritarismo” (Arias, 2017, 8).
La seguridad como campo político rechaza esta metafísica del orden y cuestiona la representación idealizada del Estado. Siguiendo la propuesta hermenéutica de Roberto Esposito (2012), aquí se propugna una mirada “impolítica” de la seguridad; esto es, una aproximación liminar que la libera de cualquier valoración indebida y recupera su facticidad política: el conflicto por el poder. En este sentido, la seguridad deja de ser la sustancia que justifica la existencia de policías y militares y se convierte en un campo de disputa en el que los sujetos políticos pugnan por definir sus contornos, de forma relacional y siempre incompleta.
El campo político de la seguridad se configura en la interacción de los actores estatales, paramilitares o criminales que organizan la violencia en la sociedad; a veces rivalizando, a veces cooperando; pues son los únicos que pueden administrar el negocio de la protección: ya sea a cambio de un impuesto o como medio de extorsión. Desde esta perspectiva, la violencia organizada por el Estado no tiene un valor en sí mismo, sino en la medida que sea regulada democráticamente. Son las reglas democráticas que limitan el poder coercitivo del Estado las que marcan la diferencia.
Si el “despotismo democrático” tiene lugar hoy en día es porque se ha trastocado el sentido de la democracia, vaciándola de su contenido técnico. Los déspotas contemporáneos rechazan toda regla democrática que imponga límites a la violencia organizada desde el Estado (Policía, Fuerzas Armadas y servicios de Inteligencia). Con el pretexto de neutralizar las amenazas, reclaman mayor poder, en medio de la opacidad y el capricho. Paradójicamente, todo esto lo hacen en nombre de la democracia. El resultado es un leviatán que socava las bases de legitimidad que lo sustentan. Sin diques institucionales, el poder militar y el poder criminal terminan ahogando a la sociedad en sangre. Somalia o Haití son la prueba.
Como se observa, en esta lógica de la seguridad, la política es un sucedáneo de la guerra. La política se convierte en la guerra por otros medios. Por tanto, no hay lugar para la diferencia, para la discrepancia, para el conflicto. La vida del ciudadano depende de la muerte del narcoterrorista y de todos sus aliados, cómplices y encubridores. Se inaugura un estado de guerra permanente que restringe la democracia hasta su inanición.
Es indudable que la protección ciudadana es un bien público básico para el ejercicio de otros derechos. Sin mínimas condiciones de seguridad individual las niñas, niños y adolescentes no podrían ir ni a la escuela. Por esta razón, la protección es una tarea vertebradora de toda comunidad política democrática (González, 2020). En teoría, esa comunidad política se dota de un aparato estatal encargado de garantizarla mediante el monopolio del uso de la fuerza. En la práctica, no ocurre así.
En sociedades altamente desiguales como las latinoamericanas, el aparato coercitivo del Estado distribuye protección y represión sobre la base de una estructura socioeconómica dada. En aquellas zonas donde las desigualdades son crónicas es probable que exista más represión que protección por parte del Estado, preservando esas asimetrías. Chiapas, el estado más pobre de México, es una muestra desgarradora de esta dinámica: mientras el Estado reprime a los inconformes, los grupos criminales venden protección en un esquema de gobernanza criminal bien consolidado (Ferri, Santos y Guillén, 2024).
Todo depende de cómo se configuran las economías políticas a escala local: qué tipo de acuerdos establecen actores económicos (formales, informales e ilícitos) y autoridades de gobierno para definir prioridades de protección u objetivos de represión; y qué tipo de actores intervienen para proveer seguridad: policías, militares, servicios de inteligencia, agentes municipales, guardias de seguridad privada o estructuras paramilitares.
Desde esta óptica, las economías ilegales permiten la reproducción del capital extrayendo rentas del Estado (a través de la corrupción en las compras públicas), de los recursos naturales (con la minería ilegal o el tráfico de especies) y de la población bajo su control (con la extorsión y los secuestros), según se requiera. El capital criminal siempre ha sido funcional al capitalismo y el crimen organizado, copartícipe en la construcción del Estado moderno (Andreas, 2013; Mandić, 2021; Paley, 2014; Tilly, 1985).
Concebir la seguridad como campo político exige un posicionamiento dinámico frente a las tesis oficiales. Sobre todo, para no reproducir los discursos de miedo y desconfianza que hilvanan las “reglas afectivas” (Flam, 2005) de la militarización. Es aquí donde las izquierdas suelen perder terreno rápidamente. Sin una brújula programática para disputar el campo político de la seguridad, reproducen los discursos que inundan el “sentido común” de la sociedad: “más recursos para la Policía”, “más militares en las calles”, “más control en las fronteras”. Así se establece una cultura de la violencia que capitalizan los sectores políticos más conservadores o abiertamente populistas.
Por tanto, urge diseñar una estrategia emocional para el campo político de la seguridad. Pero eso solo será posible articulando un discurso crítico sobre la seguridad. Un discurso que denuncie la trampa ideológica del “presentismo” con que se cultiva el miedo en la sociedad. En otras palabras, un discurso que reintegre el futuro en la vida política para transformarla democráticamente (White, 2024).
La violencia organizada por el crimen es un desafío de largo plazo que requiere estrategias con amplitud de miras. Pero las políticas de “mano dura” y militarización son respuestas inmediatistas, casi siempre desesperadas. Como anticipa Innerarity (2020, 370),
no hay inteligencia colectiva si las sociedades no aciertan a gobernar razonablemente su futuro. El futuro es una construcción que tiene que ser anticipada con cierta coherencia. […] Cuando el horizonte temporal se estrecha y solo se tiene en cuenta el interés más inmediato, es muy difícil evitar que las cosas evolucionen catastróficamente.
La idea de la seguridad como campo político puede ser el ariete que necesitan las izquierdas para retomar la iniciativa y trazar una agenda política con futuro. Una agenda en la que “la idea de una forma de vida democrática” (Honneth, 2017) tenga cabida. Una agenda en la que el horizonte estratégico no sea la guerra, sino la vida.
Trabajos citados
Albarracín, J. (2023). Crimen Organizado en América Latina.
Andreas, P. (2013). Smuggler Nation. How illict trade made America. Oxford University Press.
Arias, E. D. (2017). Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.
Esposito, R. (2012). Diez pensamientos acerca de la política. Fondo de Cultura Económica.
Ferri, P., Santos, A., y Guillén, B. (2024, 13 de abril). Chiapas, territorio tomado. El País. https://elpais.com/mexico/2024-04-14/chiapas-territorio-tomado.html
Flam, H. (2005). Emotions’ map. A research agenda. En: H. Flam y D. King (editores), Emotions and Social Movements. Routledge.
González, Y. M. (2020). Authoritarian Police in Democracy. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108907330
Honneth, A. (2017). The idea of Socialism. Polity Press.
Illouz, E. (2024). Fascismo y democracia: el gusano en la manzana. Nueva Sociedad, 310.
Innerarity, D. (2020). Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI. Galaxia Gutemberg.
Mandić, D. (2021). Gangsters and Other Statesmen Mafias, Separatists, and Torn States in a Globalized World. Princeton University Press.
Mazzuca, S. (2021). Latecomer State Formation. Political Geography & Capacity Failure in Latin America. Yale University Press.
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD). (2024). El negocio de la militarización: opacidad, poder y dinero. https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/Negocio2.0.pdf
Neal, A. W. (2019). Security as politics: beyond the state of exception. Edinburgh University Press Ltd.
Paley, D. (2014). Drug War Capitalism. AK Press.
Tilly, C. (1985). War Making and State Making as Organizad Crime. Bringing the State Back. Cambridge University Press.
Tocqueville, A. de. (1957). La democracia en América. Fondo de Cultura Económica.
Vitale, A. S. (2021). El final del Control Policial. Capitan Swing.
White, J. (2024). In the Long Run: The Future as a Political Idea. Profile Books.
[1] Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Director del programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. Investiga sobre violencia política y criminal, relaciones civiles-militares y política exterior.
[2] Como señala Vitale (2021, 32), “los policías a menudo se ven a sí mismos como soldados de una batalla contra los ciudadanos antes que como guardianes de la seguridad pública”.
[3] Como apunta Albarracín (2023, 10), “entre [las políticas de ʽmano duraʼ] encontramos estrategias (represivas) que se orientan a aumentar el costo y la probabilidad del castigo, como incrementar la intensidad de las penas y ampliar el número de actividades sujetas a castigos privativos de la libertad (aumentando así el tamaño de la población carcelaria), la disminución de la mayoría de edad penal y la militarización de la seguridad pública”.